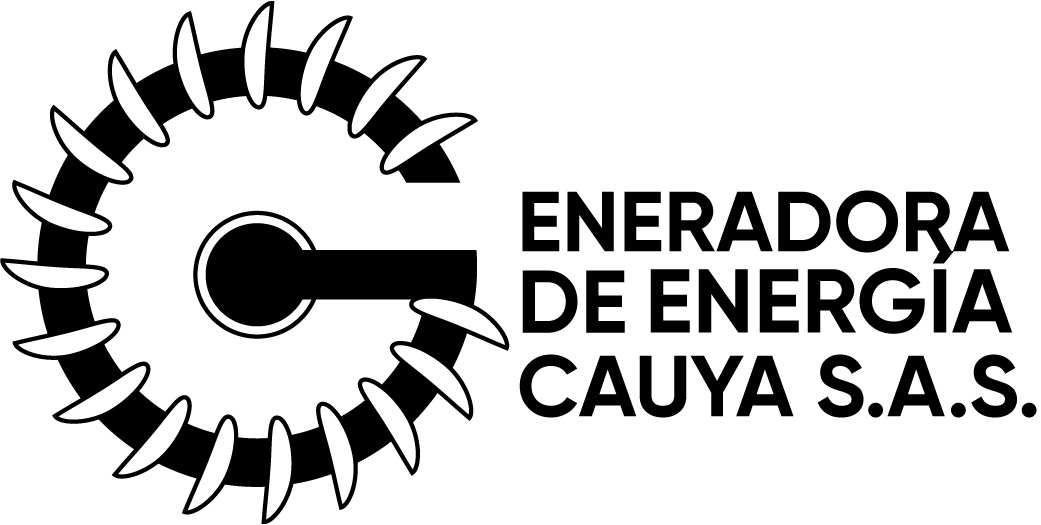España es el mayor consumidor de carne de toda la Unión Europea, y una buena parte de esa producción viene de macrogranjas, un modelo de producción ganadera insostenible que está teniendo efectos nefastos para el medioambiente, los animales y las localidades cercanas

El problema de las macrogranjas: qué son y sus consecuencias en el medioambiente
Pueblos vacíos, aguas contaminadas y una biodiversidad cada vez más degradada. Estas son tan solo algunas de las consecuencias del aumento de la ganadería industrial en España. Un país que ya es el mayor consumidor de carne de toda la Unión Europea con más de 910 millones de animales sacrificados en 2020.
Las cifras no son nada alentadoras. Actualmente existen 507.020 explotaciones ganaderas, es decir, una explotación por kilómetro cuadrado, y todo hace indicar a que continuarán aumentando si no se ponen medidas. Frente a este modelo de cría intensiva que incrementa el cambio climático, contamina el agua y amenaza a los habitantes del medio rural, son muchas las voces que ya se han manifestado contra las macrogranjas.
¿Qué son las macrogranjas?
En general se puede hablar de dos modelos de producción, la ganadería extensiva y la intensiva, estando las macrogranjas en este último. No existe una definición clara sobre qué es y cómo se regulan este tipo de lugares, y a pesar de que el prefijo “macro” apunta a su tamaño, no todas la tienen que ser grandes, sino que más bien se refiere a aquel modelo poco sostenible y con unas características concretas. En general se podrían distinguir así:Ganadería extensiva: basada en la alimentación por pastero.
Ganadería intensiva: aquella cuyos animales han sido criados en naves y con una alimentación a base de piensos. Dentro de esta categoría ubicamos a las macrogranjas o ganadería industrial, que se caracteriza por la concentración de un gran número de animales en naves con un espacio muy reducido, así como por la cantidad de tierras que deben cultivarse para alimentar al ganado.
La producción intensiva de carne se dispara en España
Y, aunque supuestamente existen límites al número de animales, la ralidad es muy distinta. En Noviercas, una localidad española de la provincia de Soria con apenas 150 habitantes, se pretendía instalar una con 23.500 cabezas de ganado. Pero gracias a la presión ciudadana, finalmente no se construirá la que iba a ser la mayor macrongranja de Europa y la quinta más grande del mundo, tal y como informaban en el programa Informe Semanal de RTVE.
Sin embargo, otras decenas de localidades siguen luchando para conseguir un resultado como el de Noviercas y que no instalen una macrogranja en sus tierras. Hace poco se conocía que en El Frago, un pequeño municipio en el que viven 73 personas y que lleva años luchando contra la despoblación, se pretende crear una granja de de 8.000 lechones. El problema es que para abastecerse necesita abrir un pozo en el acuífero del río, declarado Lugar de Interés Comunitario y cuya escasez de caudal ya ha obligado a aplicar restricciones.
A pesar de que una parte considerable de la población ya apuesta por dietas vegetarianas o por el veganismo, la realidad es diferente si nos fijamos en el conjunto de la sociedad. Entre el periodo de 2016-2020, la producción total de carne solo ha hecho que aumentar en España alcanzando un total de 7,5 millones de toneladas en 2020. Según su procedencia, a la cabeza se encuentra la ganadería industrial de porcino, seguida del vacuno y la avícola para consumo humano, mientras que la ganadería de caprino y ovino, tradicionalmente extensiva, continúa su tendencia regresiva.
Sin embargo, el gran problema es que este aumento en el consumo viene de la mano de la disminución de la ganadería extensiva. De las 18.000 explotaciones ganaderas que había en Zamora en 1990, en 2018 solo quedaban 600. “A causa del modelo impuesto de ganadería industrial han desparecido más de 17.000”, explica Marisol Gómez, presidenta de la Plataforma Tierra de Alba.
El problema, además del increíble maltrato que sufren los animales al vivir en condiciones impensables, radica en el cómo se produce esta carne, ya que la mayoría de veces procede de macrogranjas que destruyen los suelos esparciendo los purines por la tierra e impactando en la calidad del aire o el agua.

Menos carne, menos lácteos: las exigencias de ciudadanía a la UE.
Las consecuencias medioambientales de las macrogranjas.
Las consecuencias que tienen las macrogranjas en el planeta, los animales y las poblaciones cercanas han hecho que multitud de entidades hayan empezado a luchar contra ellas, como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Plataforma Tierra de Alba, Stop Ganadería Industrial y WWF.
Un claro ejemplo de ello es Greenpeace España que, en el marco de su campaña Ni Mu, ha presentado un informe pionero titulado Macrogranjas, veneno para la España rural. Efectos ambientales de la ganadería industrial. El objetivo: desvelar la expansión descontrolada de la ganadería industrial en España y su enorme impacto medioambiental. En este informe se revela que las regiones que más contribuyen al cambio climático a través de la producción cárnica son Cataluña, Galicia y Castilla y León con un 30%, 12'1% y 10'5%, respectivamente, de las emisiones totales.
“Las macrogranjas asfixian el medio rural porque a la larga destruyen empleo local y favorecen la despoblación. Además, su impacto ambiental es elevado”, concluyen desde Greenpeace. Mientras la política juega y discute sus cartas, la ganadería industrial crece a pasos agigantados, y estas, son tan solo algunas de las amenazas más importantes que deja a su paso:

1/7
Calentamiento global
Uno de los mayores peligros de la ganadería es la fuerte emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, a día de hoy, la ganadería es responsable del 14,5% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero.
Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, la ganadería industrial de porcino en España es la responsable del 34% de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Curiosamente, el vacuno industrial está exento de declarar sus emisiones de metano.

2/7
Emisiones de amoniaco
La ganadería industrial es la principal y casi única emisora de amoniaco en España y en la UE, según explica entidades ecologistas como Greenpeace. En España, el 94% de las emisiones de amoniaco son generadas por la ganadería industrial, 73% por el porcino industrial y 21% por el sector avícola.

3/7
Pérdida de diversidad biológica y contaminación del agua
Para que las macrogranjas funcionen a todo nivel se necesita una gran cantidad de pienso y pastos con los que alimentar la producción industrial de carne, lo que deja como resultado la deforestación mundial y el cambio en los usos del suelo. De hecho, el 80% de la superficie agrícola mundial ya se destina a producir alimentos para animales y no para consumo humano directo.
Cabe mencionar también los plaguicidas y fertilizantes químicos que se utilizan para producir los piensos y que contaminan todo cuanto pasa a su lado. Greenpeace revela que la contaminación media del agua por nitratos ha aumentado un 51,5% en sólo cuatro años, desde 2016 hasta 2019. Muchos son los pueblos de España que se están quedando sin agua potable debido a esta contaminación, de hecho el área afectada ya casi a una cuarta parte del país.
La gravedad de la situación ha saltado incluso hasta la Comisión Europea con un informe que señala a la ganadería como la principal causante de esta contaminación ya que “es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos”. Inmaculada Lozano, coordinadora estatal de Stop Ganadería Industrial, reconoce haber sufrido de pleno el progresivo aumento de este tipo de industria y se pregunta: “¿Quién va a querer vivir en las zonas rurales con el agua y el aire tan contaminados?"

4/7
Resistencia a los antibióticos
Actualmente, todos los estudios apuntan a que la ganadería industrial es la principal consumidora de antibióticos en el mundo, y España es el país de Europa donde más se utilizan en este sector. ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestra salud?
Pues bien, el uso masivo de antibióticos en la ganadería industrial contribuye significativamente a la pérdida de eficiencia de estos medicamentos. Según la OMS, la resistencia a antibióticos podría provocar más muertes que el cáncer en 2050.

5/7
Sufrimiento animal
Para las entidades animalistas y aquellas personas que no toleran el maltrato animal, este tipo de industria es impensable, ya que los animales viven muchas veces en unas condiciones intolerables y se les trata como simples máquinas de producir dinero. Solo en España, en 2020 se han sacrificado más de 910 millones de animales para consumo humano, 1.700 al minuto.
Animales muertos conviviendo sobre los purines con otros vivos, sin apenas espacio para moverse y en muchos casos sin ver la luz del sol. Para hacerse una idea, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía publicó que en 2018 se llevaron a cabo 973 controles sobre bienestar animal en explotaciones y transporte de todo tipo de ganadería, encontrando en 220 incumplimientos (22,6%), pero solo en nueve casos se inició un expediente sancionador.

6/7
Escasez de agua
Además de su contaminación como te contábamos antes, la escasez de agua es otra de las grandes consecuencias de las ganaderías intensivas, debido a la gran cantidad de agua que tienen que utilizar para producir constantemente. Es un hecho: son litros y litros de agua. En España, Greenpeace ha estimado que la ganadería utiliza en un año lo equivalente al consumo de todos los hogares en 21 años.

7/7
Seguridad alimentaria y pandemias
No hace falta que nos vayamos a un futuro apocalíptico, las grandes y recientes crisis de seguridad alimentaria vienen ya de la mano de la ganadería industrial: vacas locas, gripe aviar, gripe porcina, salmonella, listeria… Los últimos datos muestran cómo el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, provienen de los animales.
Acabar cuanto antes con las macrogranjas es una necesidad y no solo depende de las empresas de la industria, sino de los propios consumidores, quienes también deben ser conscientes en qué tipo de alimentos están fomentando con su compra. El planeta nos está advirtiendo de su colapso, y según la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, el 75% del territorio en España está en riesgo de desertificación, con un estrés hídrico alto o severo.